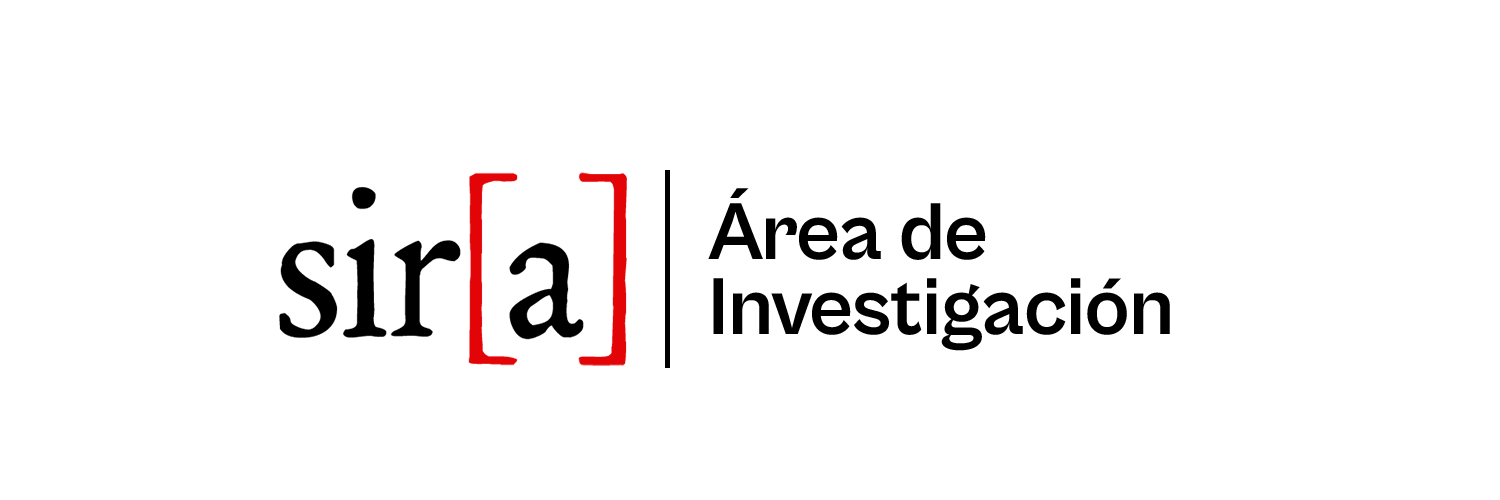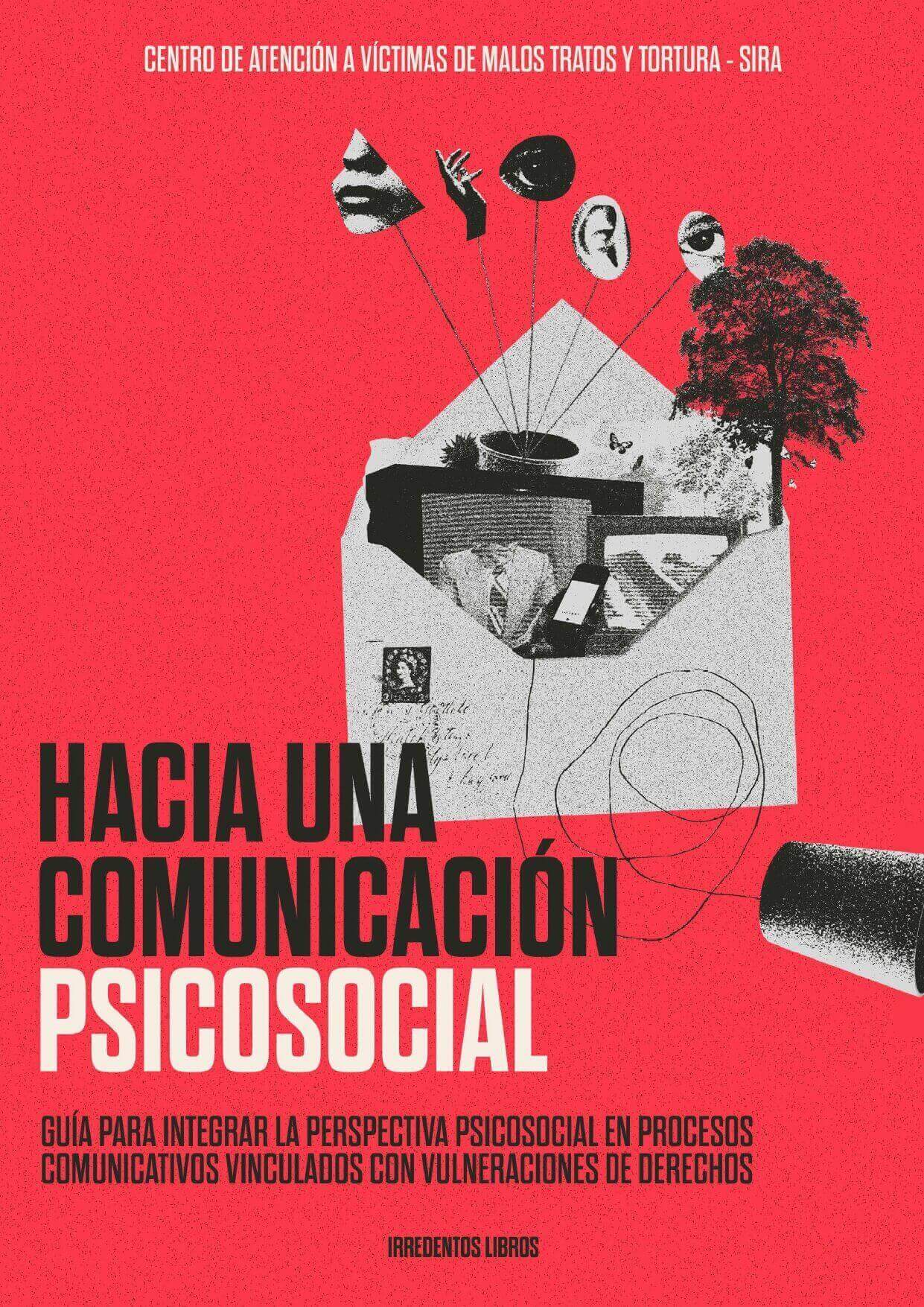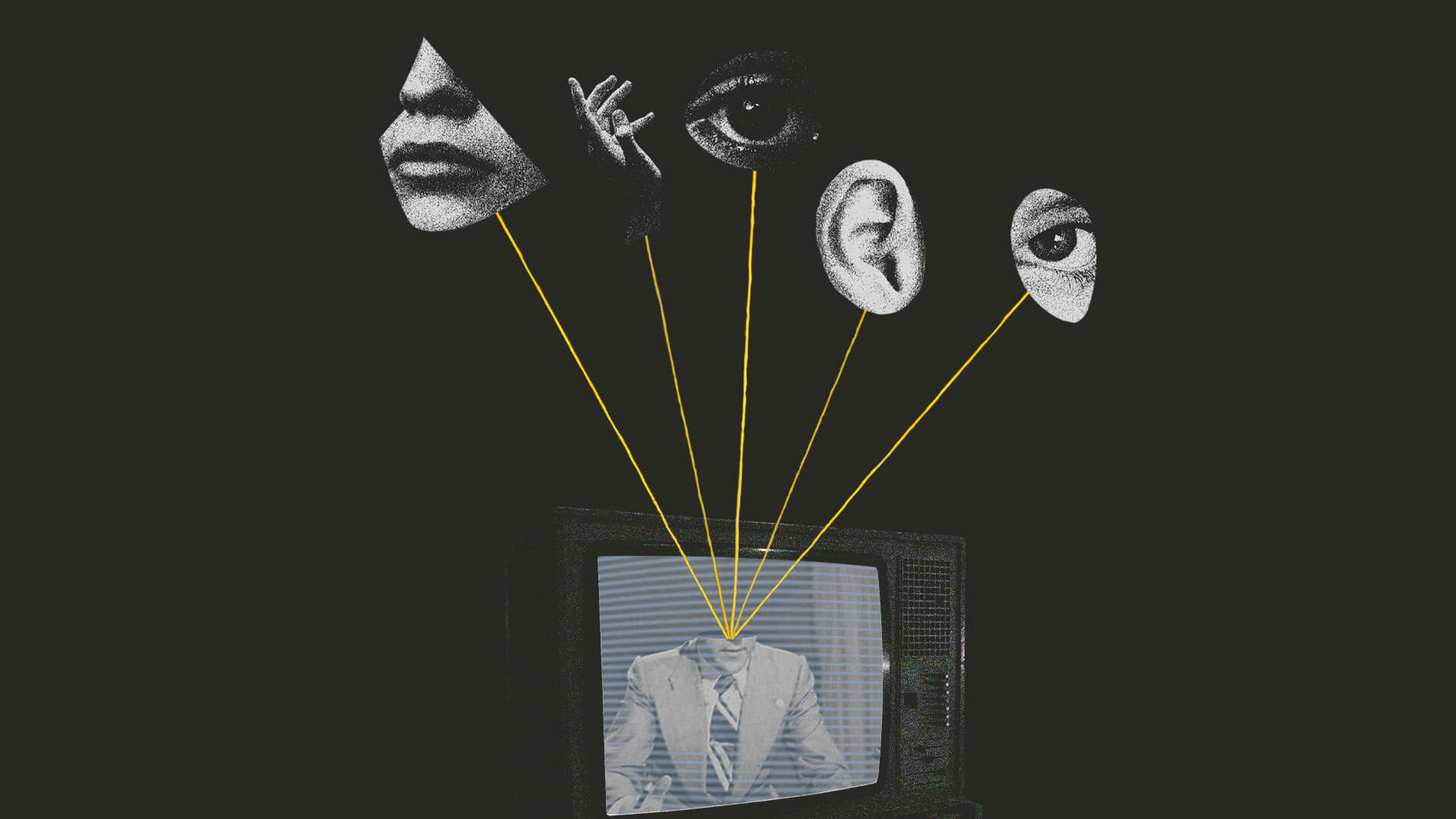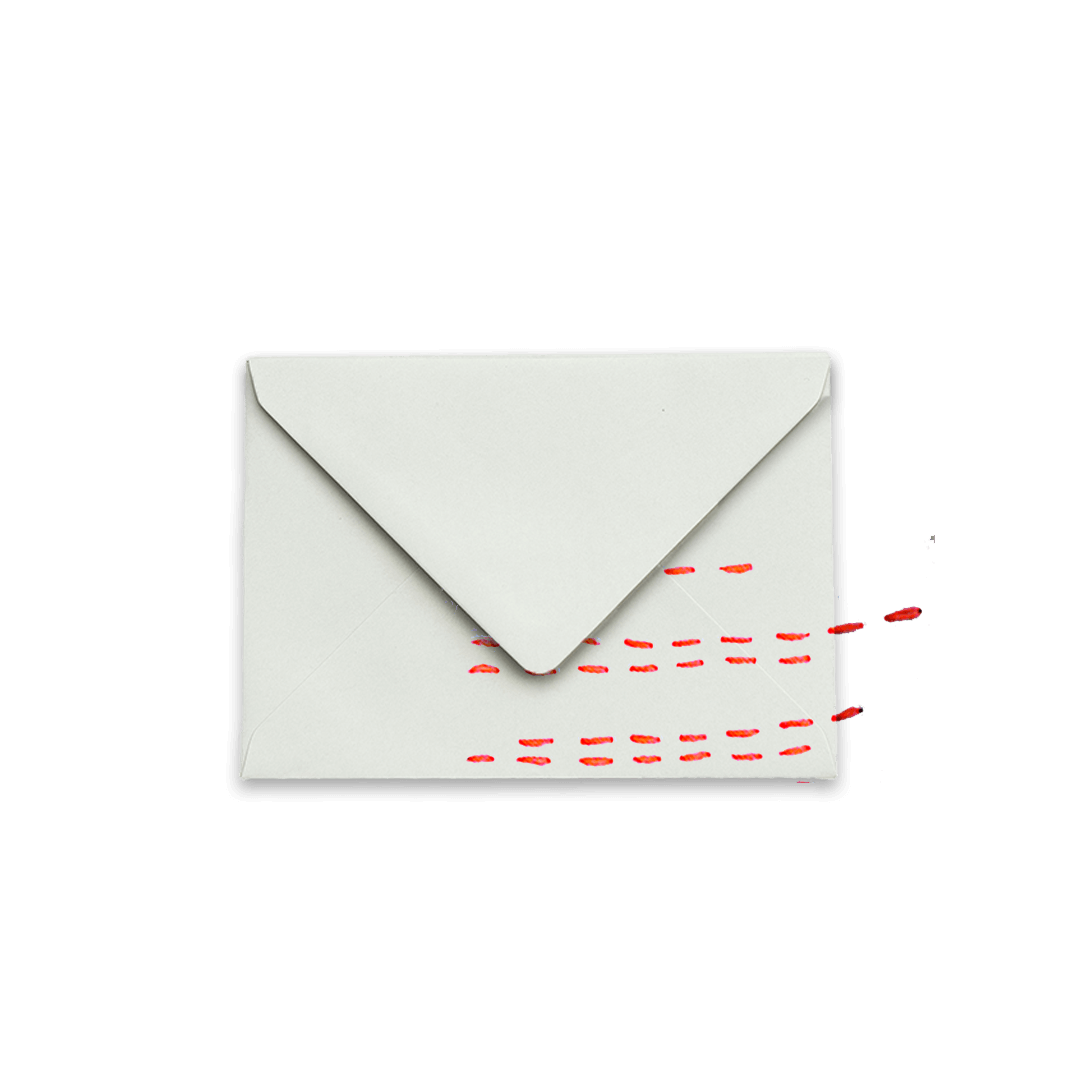Hoy en día, y de forma casi globalizada, nuestra cotidianidad está atravesada por el consumo y la recepción de representaciones mediáticas e información a través de canales muy diferentes, como la televisión, la radio, la prensa u otras expresiones culturales, como exposiciones, obras de teatro o trabajos literarios. A esta realidad, en los últimos años, hemos sumado la incorporación de nuevos soportes, como las redes sociales o las plataformas digitales, que han supuesto otro giro en la forma que tenemos de consumir, compartir y producir información. Dado que todas estas formas de informarnos y entretenernos tienen la capacidad de influir de alguna manera en la configuración de nuestro sentido común, en cómo valoramos nuestra posición en el mundo y en cómo percibimos a las demás, es razonable suponer que estas representaciones y procesos también pueden afectarnos de manera positiva o negativa, tanto a la hora de recibir información, como al producirla.
Partiendo de esta idea, esta guía tiene como objetivo visibilizar la dimensión de los impactos asociados a los procesos comunicativos que se dan, sobre todo en situaciones de vulneración de derechos humanos. El documento busca ofrecer pautas y recomendaciones tanto para quienes trabajan en el ámbito de la comunicación, como para las personas que participan en los procesos comunicativos, ya sea compartiendo sus estrategias, su camino recorrido, su experiencia o su consumo.
Buenas prácticas para procesos responsables
Desde nuestra experiencia acompañando víctimas de malos tratos, tortura y otras vulneraciones de derechos humanos, en el Centro Sira consideramos importante integrarla mirada psicosocial también al informar o elaborar productos mediáticos. Al plantearnos esta guía, reflexionamos acerca de si la integración de esta mirada, que tanto ha permeado en las últimas décadas en ámbitos como el jurídico, el sociosanitario o incluso en la elaboración de proyectos, se estaba integrando por igual a la hora de trabajar acompañar procesos comunicativos. Esta pregunta resulta especialmente relevante en contextos como la cobertura de conflictos, el tránsito migratorio, situaciones de catástrofe, espacios de protesta o en la representación mediática de grupos poblacionales en situaciones de vulnerabilidad.
Por ello, esta guía está pensada como una herramienta para que aquellas personas que intervienen en procesos comunicativos desde su trabajo, su activismo o su militancia, puedan integrar prácticas psicosociales en cada una de sus etapas: antes de iniciar el proceso, durante su desarrollo y una vez concluido. Asimismo, esta guía ofrece estrategias, recursos de análisis y protección para todas las personas involucradas.